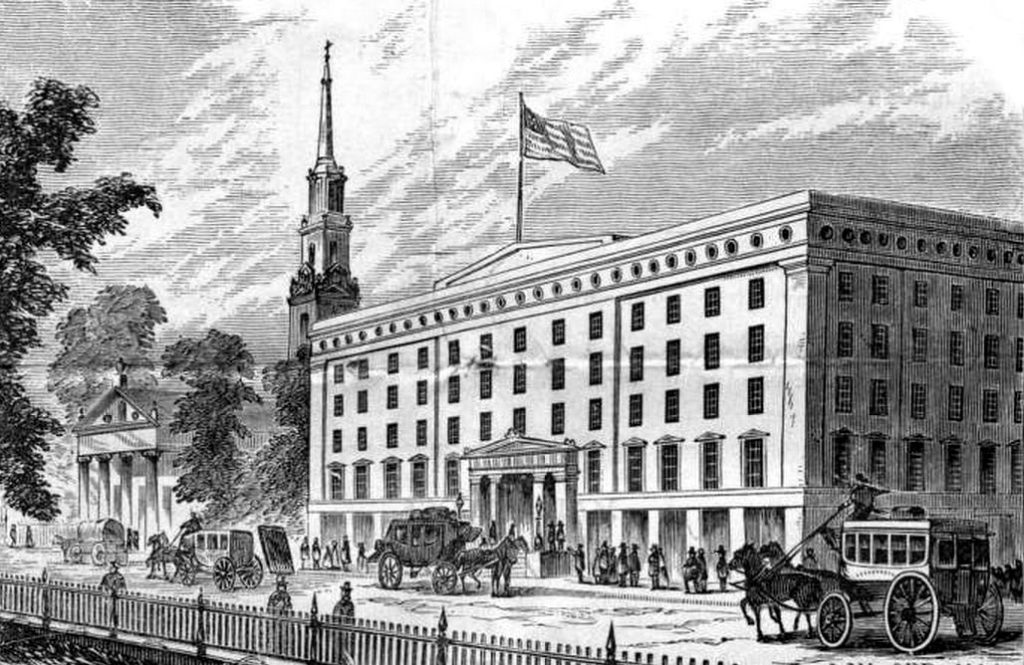Hace algunas semanas apareció de nuevo el debate sobre la circulación de libros en Internet. Un debate viejo y repetido, que cada tanto resurge fatalmente, sin aviso previo, en forma de escándalo viral. Es como si, cada cierto tiempo, una nueva camada de escritores pareciera horrorizarse al descubrir las prácticas culturales de acceso a la lectura en Internet.
Esta vez la chispa de la discordia se prendió en el grupo de Facebook Biblioteca Virtual, un grupo como el que hay miles, administrado por la poeta Selva Dipasquale, donde muchas personas comenzaron a compartir libros en formatos digitales para atender la necesidad de leer durante la pandemia de coronavirus.
El escándalo se desató cuando Gabriela Cabezón Cámara, que también pertenecía al grupo donde se compartían los libros, se encontró con que alguien compartió un libro de ella y no le gustó. No importó que fuera un libro que ya circulaba ampliamente en cientos de otros sitios web y grupos de Facebook. Cabezón, pedagógica, intentó instruir a sus lectores sobre cómo las regalías de la propiedad intelectual evitaron que tuviera que pedir limosna durante los cuatro meses en que sufrió una enfermedad. Enseguida se sumaron otros escritores a apoyarla. Selva Almada habló de piratería descarada, de caradurez. Cecilia Szperling dijo que compartir libros en PDF para leer es un robo, es garca, es rancio. La Unión Argentina de Escritoras y Escritores sacó un comunicado repudiando los hechos.
Por su parte, María Teresa Andruetto intentó bajar el tono llamando a sus colegas a asumirse también como lectores. Pablo Farrés hizo lo propio, tratando de contagiar una dosis de conciencia de clase en el gremio, aunque con poco éxito.
La novedad más reciente es la aparición de Martín Kohan en la escena. Kohan es un escritor e intelectual de izquierda, con formación marxista, de quien cabría esperar cierto nivel de argumentación en el debate sobre las condiciones materiales de producción y acceso a la literatura. Al fin y al cabo, haber leído a Walter Benjamin o pertenecer a una tradición de la literatura por la que pasaron Ricardo Piglia o Josefina Ludmer, parecería prometer una indagación más o menos profunda sobre el trabajo creativo. Pero no fue así.
En una nota publicada el 14 de mayo en la revista Transas, de la Universidad Nacional de San Martín, Kohan empieza preguntándose con sarcasmo por qué la gente tiene la expectativa de que se compartan y socialicen en Internet libros, canciones y otras obras de arte, y no, por ejemplo, una radiografía de tórax, un tratamiento de conducto o una sesión de psicoanálisis. Estas ansias colectivas de desmercantilización, aplicadas a un solo sector, le parecen sospechosas: «extraña socialización, que se aplica a un solo rubro». Pero hay, ya en este párrafo inicial del artículo, al menos dos errores. En primer lugar, ¿es uno solo el rubro expuesto a este tipo de socialización? Cualquier editor de diarios y revistas, cualquier jerarca de un canal de televisión, cualquier productor de videojuegos, cualquier gerente de una empresa de software podría entrar en el debate y afirmar que su rubro también está siendo perjudicado por el entusiasmo socializante y la alegría del intercambio en Internet, que no se detienen a preguntar si aquello que están compartiendo tiene derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, lo primero que debe quedar claro es que no, los escritores no son un grupo social único y desdichado al que la horda de internautas estaría ultrajando.
Y entonces, si no estamos ante un complot en masa para desvalijar escritores, ¿ante qué estamos? ¿Qué comparten todos los rubros que se sienten perjudicados? Este es el segundo error de Kohan, que no es capaz de ver la especificidad que comparten los rubros afectados en contraposición a los rubros no susceptibles al ánimo socializante. Lo que comparten los rubros desafortunados es el hecho de producir mercancías que pueden codificarse como información. Y la reproducción y circulación de información es justamente lo que Internet amplía y facilita. La circunstancia material de que millones de personas pueden compartir libros en PDF, canciones en MP3 o películas en MP4, de manera casi gratuita, casi instantánea y con bajas chances de ser atrapadas por la policía, es lo que genera ese entusiasmo que Kohan considera sospechoso. No hay nada oculto, es un fenómeno que puede entender cualquier persona que haya navegado por Internet, como también cualquiera puede entender que las radiografías de tórax, los tratamientos de conducto y las sesiones de psicoanálisis son otro tipo de mercancía. Si las sesiones de psicoanálisis fueran fácilmente empaquetables como información y no dependieran de una interacción vivencial inmediata; si para resolver los traumas infantiles fuera posible simplemente compartir y multiplicar sesiones psicoanalíticas en torrents, pasaría con ellas lo mismo que con los libros.
Más adelante, Kohan hace un elogio de la amabilidad de ciertos escritores que deciden regalar sus obras, pero advierte que esta amabilidad debería ser, en todo caso, una potestad individual de cada autor. Este argumento me recuerda a una conferencia a la que asistí en Montevideo, en 2013, en la que se discutía si debería existir una excepción al derecho de autor que permitiera la conversión y distribución de textos en formatos accesibles para personas con discapacidad. En aquella oportunidad, Alicia Guglielmo, presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, e Ignacio Martínez, escritor y editor uruguayo, argumentaron que tal excepción no era necesaria porque los escritores y los editores eran generosos y donaban sus obras a las personas con discapacidad. No hacía falta, por tanto, despojar a los autores, a través de una excepción, de su derecho de propiedad intelectual, lo que además era peligroso porque podría inaugurar una cultura de la desvalorización del trabajo autoral.
Pasando justamente al tema del valor, Kohan hace luego una crítica, que comparto, a quienes encomian la literatura como portadora intrínseca de altos valores espirituales o metafísicos: «es largamente sabido que con una espiritualización de esa índole no se hace sino encubrir la realidad de base de una explotación material». No puedo sino coincidir. Solo faltaría precisar quiénes son los que contribuyen con más vehemencia a esta visión espiritualizante de la autoría. Son las propias entidades de recaudación de derechos de autor y, muchas veces, los propios gremios de escritores, los que suelen repetir hasta el hartazgo la frase de Le Chapelier de que la propiedad intelectual es la más sagrada de las propiedades, porque es fruto del pensamiento. Con esa coartada, buscan extender los plazos de propiedad intelectual hasta la eternidad, así como evitar cualquier tipo de excepción que proteja el interés público.
Pero en relación con el tema del valor, lo más problemático del artículo de Kohan es que no hay una idea clara de lo que él entiende por valor. De nuevo, esto es algo especialmente problemático en alguien que viene de una tradición marxista. Kohan acusa a cierta categoría de personas para quienes, según él, «no hay en la literatura nada a así (sic) como un valor». ¿De qué tipo de valor está hablando acá Kohan? Parecería que habla del valor en un sentido económico, tal como lo define Marx (tiempo de trabajo socialmente necesario), o, quizás más específicamente, del valor de cambio, es decir la magnitud con la cual una mercancía se compara con otras en el mercado. Planteado en estos términos, es claro que afirmar que «la literatura tiene valor», o que «la literatura no tiene valor» no tiene sentido. Hay literatura que tiene valor, porque encarna tiempo de trabajo socialmente necesario que se realiza en el mercado, y hay literatura que no tiene valor (o tiene poco valor) porque, a pesar de encarnar tiempo de trabajo, este puede no ser socialmente necesario, o este tiempo de trabajo puede no realizarse por alguna otra razón en el mercado (por ejemplo, porque un cambio tecnológico permite a los lectores compartir los libros en Internet). Para ser claros, en el concepto de Marx de valor no hay ninguna connotación moral sobre el esfuerzo que hace una persona en una tarea, o sobre la importancia que esa tarea tiene en la sociedad. Hay personas que se rompen el lomo y no producen valor, como por ejemplo los trabajadores asalariados de las ramas comerciales y financieras. ¿Esto quiere decir que esos trabajadores asalariados son menos importantes? No. Y entonces, ¿por qué afirmar la obviedad de que los libros que se comparten en Internet no tienen valor de cambio es algo tan hiriente? ¿Por qué afirmar algo tan obvio, tan evidente, sería una trampa ideológica de la burguesía?
Unos párrafos más tarde Kohan llega al núcleo de su argumento, al introducir los términos «hurto» y «robo». Para él, pasarle un PDF a otra persona, o descargar un PDF para uno mismo, es robar. Admite que los escritores son explotados por las corporaciones editoriales, pero afirma que compartir cultura en Internet, leer gratis, es «hurta[rle] a los escritores incluso ese porcentaje menor que les está destinado». En este sentido critica la posición de Pablo Farrés, quien a partir de la parábola de una fábrica de chizitos, trata de mostrar que un escritor contratado por una empresa editorial no debería alinearse jamás con los intereses de la empresa que lo explota para perseguir a quienes «roban» las mercancías. Kohan contraargumenta desplazando el sentido de la afirmación de Farrés, y señala que el robo de mercadería en sí mismo no es una acción de lucha contra la explotación empresarial. ¡Pero es que Farrés nunca dijo que sí lo fuera! Farrés dijo que, en tanto él ya vendió su fuerza de trabajo, y en tanto él también necesita de la mercadería literaria, no sentirá ninguna culpa por «robar» él también la mercadería. ¿Es esto revolucionario? Está claro que no necesariamente, si no se enmarca dentro de un plan revolucionario. ¿Es esto moralmente condenable? Kohan no brinda ningún argumento que permita afirmarlo con seriedad.
Luego Kohan escribe que la parábola de Farrés flaquea si suponemos «que por cada chizito robado, el sueldo del trabajador que los produce se viera a su vez reducido». Afortunadamente, los trabajadores de la rama de los chizitos se organizaron de tal manera que pueden negociar que se les pague por hora de trabajo. Independientemente de si la empresa logra vender todos los chizitos, la mitad de los chizitos o ningún chizito, el trabajador cobra el sueldo. Sería universalmente repudiado que las empresas de chizitos trataran de hacer pasar a sus empleados por «socios» para pagarles migajas en las buenas épocas y compartir con ellos las pérdidas en las malas. Esto es precisamente lo que hacen las editoriales con los escritores. Recordemos cómo funcionan los contratos editoriales. Los escritores, por lo general, no están considerados empleados asalariados de las corporaciones editoriales. Son «socios» que reciben un porcentaje irrisorio por cada libro vendido, y, en el mejor de los casos, un adelanto sobre esas regalías. A cambio de ello, firman un contrato por el cual ceden todos sus derechos sobre la obra.*
Por supuesto que el trabajador de la fábrica de chizitos, si bien no pierde dinero por cada chizito robado, terminará perdiendo el empleo si los comercios donde se venden chizitos son saqueados cotidianamente. Pero, como escribe Farrés, ¿debería estar ese trabajador, por ese motivo, «atrapando ladrones de chizitos en el supermercado del barrio»?
Algunos, como Kohan, piensan que sí, y yo me pregunto si también piensan, por caso, que los trabajadores de las empresas de TV paga deberían denunciar a quienes captan señales con sus propias antenitas, o que los trabajadores de empresas energéticas deberían perseguir a las familias que montan sus propios paneles fotovoltaicos (y más aún a las que comparten los paneles con otras familias). ¿Es eso proteger los «magros derechos» de los trabajadores, como dice Kohan, o es una mera reacción paranoica frente a la incertidumbre a la que los someten sus explotadores? Reacción paranoica y conservadora, que la patronal ve con beneplácito porque le brinda un servicio de vigilancia y control social gratuito.
Sobre el final del artículo, Kohan toca otro punto importante. Previendo quizás posibles acusaciones dentro del campo de la izquierda, niega que él y el resto de los escritores que repudian el intercambio de PDFs estén defendiendo la propiedad privada. La justificación que da es que «un libro no es, en ningún sentido, propiedad del escritor; sino otra cosa muy distinta, y acaso opuesta: es el producto de su trabajo.» Y más adelante insiste: «El robo es robo de eso: se le roba al productor el producto de su trabajo».
Pero esta afirmación no tiene ningún sentido: en una sociedad mercantil, el producto del trabajo es por definición propiedad privada. La propiedad privada es la base de la producción de mercancías. El dueño de la mercancía libro, que es propiedad privada, puede ser el escritor, en el momento previo a que firma el contrato de cesión con la empresa editorial, o puede ser la empresa editorial, una vez que el contrato ya está firmado. No hay ninguna oposición, sino más bien identidad, entre propiedad privada y producto del trabajo. ¿Entonces qué quiere decir Kohan? Nada, simplemente quiere prevenirse de que sus compañeros de izquierda lo acusen de burgués. Y como si fuera poco, quiere transmitir, en base a frases sin sentido, la idea de que compartir lecturas se emparenta con explotar trabajadores. De hecho, llega a afirmarlo: «No le veo a ese proceder el carácter emancipatorio que se le quiere asignar. Me remite, por el contrario, y diré que con nitidez, a la fórmula de la explotación. Apropiarse del trabajo ajeno es incluso lo que la define.»
¿Qué dirá de sus estudiantes que en la Universidad de Buenos Aires tienen que apelar a grupos de Facebook como Biblioteca Virtual, o como muchos otros sitios donde solidariamente se comparten materiales, para conseguir los textos que deben leer en la carrera? ¿Sabe que durante años existió en su facultad una iniciativa llamada BiblioFyL, donde los estudiantes compartían como podían («robaban») la bibliografía de las materias? ¿Qué dirá de las personas con discapacidad que se organizan para copiar y compartir libros sin pedirle permiso para poder leerlos porque, aunque quisieran comprar la mercancía «producto de su trabajo», ninguna editorial está dispuesta a ponerla en el mercado en formatos accesibles? ¿Qué dirá de las traducciones no autorizadas que muchas veces son la única forma de acceder a la cultura en otros idiomas, nuevamente por falta de interés de las editoriales en publicar en mercados poco suculentos?
Y, por qué no preguntárnoslo, ¿qué dirá Martín Kohan de la práctica del préstamo bibliotecario, que también afecta el «producto de su trabajo» si suponemos que cada lectura que no pasa por el mercado es un robo? ¿O prestar un libro a 10 personas es algo respetable pero escanear un libro y mandar el PDF a 10 personas es un robo? ¿Sabe Kohan que en muchos países se le puso un canon al préstamo de libros en las bibliotecas por las mismas razones por las que él dice que el intercambio de libros en Internet es un robo? ¿Sabe Kohan (sí, lo sabe) que CADRA, entidad de la que él forma parte, estafó durante años a la Universidad de Buenos Aires a través de un contrato de cifras astronómicas por «derechos reprográficos», restándole recursos a la educación pública? Esa educación pública cuya actividad él defiende en muchas otras circunstancias, y con mucha honestidad, pero que cuando entra en tensión con los intereses de la industria editorial, puede para él quedar supeditada a los intereses de una entidad recaudadora.
«Qué placer se siente al entregar libremente textos a escuelas públicas, bibliotecas populares, lectores comunes que simplemente se interesan, espacios donde compartir por compartir», dice Kohan, y uno podría también agregar a personas con discapacidad. Pero eso sí, no vayan esas mismas escuelas públicas, esas mismas bibliotecas populares, esos mismos lectores comunes, algunos de los cuales tienen discapacidades que los fuerzan a leer únicamente libros digitalizados y convertidos a formatos accesibles, no vayan todos ellos a querer ejercer por sí mismos sus derechos de acceso a la lectura. ¿Para qué, si con la generosidad de Kohan y sus amigos todo se soluciona?
Sobre el final de su artículo, Kohan, ya desatado, remata diciendo que todos los que acceden a la cultura en PDFs (o sea, todo el mundo) o la comparten con otros (o sea, de nuevo, todo el mundo) «gustan meramente de esquilmar», se «chorean» el trabajo de otros e, invocando motivos libertarios, despliegan sus pasiones burguesas. ¿Será acaso que todos, hasta los más proletarios, nos damos el lujo cada tanto de satisfacer nuestras pretensiones burguesas de acceder a la cultura? ¿O será que Martín Kohan no entendió nada de las condiciones materiales de producción de su tiempo y de su profesión?
* En un artículo esclarecedor sobre el funcionamiento de las cesiones de derechos, la gente del proyecto editorial sin fines de lucro Traficantes de Sueños explica los abusos a los que son sometidos los escritores en los contratos editoriales, y de paso, señala que es perfectamente posible pagar adelantos y porcentajes sobre ventas al mismo tiempo que los autores conservan sus derechos y el libro está disponible en Internet.